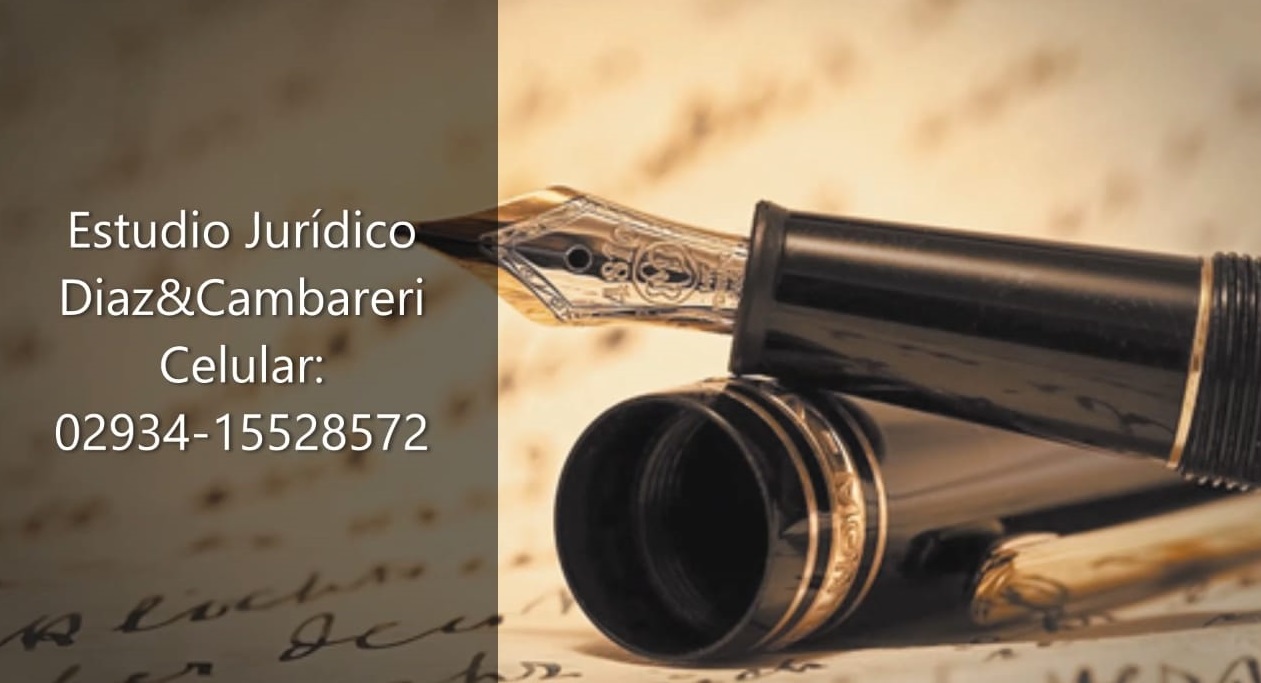Un tibio viento marino se cuela cada fin de semana en el playón del barrio Ceferino, a pocas cuadras del centro de San Antonio Oeste. Allí, toldos improvisados, tablones precarios y parlantes que alternan cuarteto con cumbia anuncia a la distancia que es día de feria.
Es La Saladita, un mercado popular que —tras más de dos décadas de historia— se ha convertido en algo más que un espacio de compra y venta: es un sostén económico para cientos de vecinos, un punto de encuentro comunitario y, tal vez, la fotografía más nítida de cómo late la economía informal en la Patagonia norte.
Veinte años de rebusque y resistencia
Los lugareños datan los orígenes de la feria a mediados de la década del 2000. “Cuando llegué, habría unas treinta, cincuenta personas”, recuerda Viviana, una de las vendedoras históricas. Hoy, en un sábado soleado pueden contarse más de doscientas pañoletas tendidas sobre el cemento y decenas de visitantes que deambulan entre puestos de verduras, ropa usada, golosinas, artesanías, electrodomésticos de segunda mano y cuanto objeto imagine la necesidad o el ingenio. Esa expansión no obedece sólo al crecimiento demográfico de la ciudad; tiene su raíz en un fenómeno económico que atraviesa el país: la precarización laboral y el ascenso de la economía popular como refugio frente a la pérdida de empleo formal.
San Antonio Oeste no es ajeno a esa dinámica. El cierre intermitente de plantas pesqueras, la merma de contratos temporarios en Las Grutas y los vaivenes del puerto han empujado a numerosas familias a reacomodar su estrategia de ingresos. Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, más del 45 % de los trabajadores patagónicos que no cuentan con empleo registrado recurrieron, en 2024, a actividades informales para sostener su hogar. La estadística cobra rostro en el playón: madres que fríen tortas caseras, padres que ofrecen frutas de estación traídas de los valles y adolescentes que venden ropa reciclada a la que rebautizan vintage.
El testimonio de Viviana: “Si no vengo, no llego a fin de mes”
Viviana comenzó a feriar hace quince años, dejó por un tiempo y hoy, confiesa, se siente “obligada” a volver cada sábado. “Los fines de semana saco treinta, cuarenta mil pesos. Es la diferencia entre pagar la luz o atrasarme”, detalla mientras ordena bolsones de caramelos y telas. Su historia, lejos de ser singular, se multiplica en los pasillos improvisados de La Saladita. Durante la temporada de verano —cuenta— ensayó un emprendimiento de pizzas nocturnas, pero el invierno derrumbó la demanda. “Hago lo que puedo: café, chocolate, tortas fritas. Pero sin electricidad fija es imposible ampliar la oferta”, se queja señalando el único pilar de luz disponible, al que se enchufan media docena de alargues que chirrían bajo la sobrecarga.
La falta de infraestructura es, quizá, el reclamo más repetido entre los puesteros. “Un baño digno y más tomas de electricidad, eso es urgente”, coincide Germán Matamala, conocido en todo el barrio como “el señor de los pochoclos”. Hace ocho años inauguró su carrito y, desde entonces, no se ha perdido un sábado. Para él, la feria es “medio social y medio económica”: un espacio donde la gente no sólo busca precios accesibles sino también un lugar de pertenencia en una ciudad que ofrece escasos ámbitos de recreación gratuita.
Germán y el termómetro social del pochoclo
Mientras revuelve los granos de maíz que explotan en una olla enlozada, Germán hace un diagnóstico rápido de la coyuntura local: “Está crítico el asunto. Se nota la cantidad de chicos que vienen con los padres a vender lo que tengan. Antes eran más los grandes; ahora la juventud también se rebusca”. El dato coincide con un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social provincial, que detectó un aumento del 18 % en la inscripción de jóvenes de entre 18 y 24 años en programas de empleo independiente durante el último año. En La Saladita, ese fenómeno se traduce en puestos de bijouterie artesanal, estampado de remeras o reparación exprés de celulares.
La feria también cumple una función de escudo contra la inflación, que en 2024 alcanzó el 180 % interanual en la Patagonia según el INDEC. Un bolsón de verduras frescas comprado allí puede costar hasta un 40 % menos que en un supermercado. “La verdura vuela”, asegura Germán; “es lo primero que se lleva la gente para estirar el mango en la semana”. El circuito se completa con un intercambio interno: los feriantes se compran entre sí. “Si no vendiste mucho, al menos te llevás algo para la mesa. Nadie se va con las manos vacías”, resume Ana María Carriqueo, la encargada de coordinar los puestos.
Ana María, la gestora silenciosa de un gigante improvisado
Carriqueo es la voz que articula los pedidos colectivos ante el municipio. Relata que, durante la pandemia, la feria fue “el único salvavidas” para muchos habitantes de San Antonio. Aun con protocolos y aforo reducido, los sábados de cuarentena congregaban a medio centenar de familias que necesitaban, literalmente, comer al día siguiente. “Ahora volvimos a la normalidad, pero el flujo no bajó; al contrario, sube cada mes”, explica mientras anota, en un cuaderno rayado, la lista de nuevos postulantes que piden un metro cuadrado de piso para desplegar su mercadería. “Hoy casi no había lugar. Nos corremos, buscamos huecos y seguimos. Esto crece porque la necesidad crece”, confiesa.
Gracias a su insistencia, el municipio acercó hace pocas semanas un baño químico y prometió colaborar con la instalación de más columnas de luz. Sin embargo, la organización sigue recayendo en la autogestión: un fondo común solventa la limpieza del predio, el alquiler de un parlante y la publicidad en redes sociales. Esa lógica solidaria —la mítica “vaquita” argentina— convierte a la feria en un pequeño laboratorio de economía social donde los beneficios no se miden sólo en pesos, sino también en capital relacional: amistades, redes de ayuda y, sobre todo, dignidad laboral.

Una postal de la Argentina informal
El fenómeno de los mercados populares no es exclusivo de San Antonio Oeste. Desde la mítica feria La Salada en el conurbano bonaerense hasta los corredores de emprendedores que florecen en plazas de todo el país, la informalidad se ha consolidado como un actor económico de peso. El Centro de Estudios Metropolitanos estima que cerca del 37 % de la fuerza laboral argentina obtiene ingresos primarios o complementarios en el sector informal. Eso equivale a más de siete millones de personas que, como Viviana o Germán, dependen de la venta directa para llegar a fin de mes.
La esfera pública, sin embargo, aún no termina de acomodar su mirada sobre el fenómeno. Desde la promulgación en 2014 de la Ley de Promoción de la Economía Social y Solidaria en Río Negro, los microemprendedores cuentan con instrumentos legales para formalizarse, acceder a créditos blandos y capacitaciones. Pero el financiamiento efectivo languidece frente a la burocracia y la volatilidad macroeconómica. “Antes uno presentaba un proyecto y había aportes económicos. Eso se perdió”, lamenta Viviana, que sueña con montar una pizzería fija pero carece de maquinaria básica.
Entre el paseo familiar y el termómetro político
A pesar de las carencias, La Saladita se ha convertido en el paseo obligado del fin de semana. Muchos vecinos bajan a la feria después de cobrar su salario o sus planes sociales; otros lo hacen simplemente para “matear” entre música, algodones de azúcar y una variedad de olores que van del choripán a los jabones artesanales con aroma a lavanda. Esa convivencia le otorga un aura festiva que convive —sin contradicción— con la crudeza de las penurias materiales. “Aunque no te vaya bien vendiendo, te vas contento porque charlaste, conociste gente. Eso es impagable”, reflexiona Ana María.
La feria, además, funciona como caja de resonancia política. Cada tanto asoman candidatos locales repartiendo volantes, funcionarios que prometen puntos de wifi o inspectores municipales que fiscalizan los puestos. Pero el reclamo más transversal no es partidario sino práctico: baños dignos, energía y facilidades para ampliar la oferta gastronómica. “Con electricidad podríamos calentar agua, hacer café, vender algo calentito en invierno. Eso triplicaría las ventas”, calcula Viviana.
Desafíos y oportunidades para el Estado
Economistas especializados en desarrollo local advierten que fortalecer las ferias populares no sólo mejora el ingreso de hogares vulnerables sino que dinamiza la economía urbana: reduce intermediarios, promueve el consumo de productos regionales y genera circuitos cortos de comercialización. “Integrar estos espacios a políticas formales, sin desnaturalizar su lógica autogestiva, es un desafío clave para los municipios”, señala un informe del Instituto Patagónico de Estudios Sociales (IPES). El mismo documento subraya la necesidad de crear bancos de herramientas —programas que entreguen hornos, freidoras, carritos o balanzas— y brinda ejemplos exitosos en Viedma y Bariloche.
En San Antonio, la intendencia analiza replicar esos modelos. Según trascendió, se evalúa destinar parte de la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene a un fondo rotatorio para pequeños feriantes. La medida incluiría capacitaciones en manipulación de alimentos, marketing digital y administración básica. Para Ana María, cualquier ayuda suma, pero advierte: “La mejor política es escucharnos. Nadie sabe más de la feria que los que la caminamos cada sábado”.
Historias detrás de cada puesto
Detrás de la montaña de jeans remendados que ofrece “El Gordo Tello” hay tardes enteras de zurcido; detrás de los muñecos de trapo que borda doña Sonia se esconde la necesidad de comprar los remedios del marido; y en el carrito de pochoclos de Germán palpita el anhelo de pagar la matrícula universitaria de su hija. Son historias mínimas, particulares y, sin embargo, universales en un país donde la palabra rebusque forma parte del diccionario diario.
Al mediodía, cuando el sol patagónico se vuelve inclemente, se improvisa un pasillo de sombra con lonas que van de árbol en árbol. Los chicos corren con globos, los adultos regatean precios y, durante un instante, la crisis parece suspendida. Pero al caer la tarde, cuando el playón se vacía y cada vendedor cuenta las monedas, la realidad vuelve a marcar presencia: la mayoría guardará sus bártulos en un carrito oxidado y esperará, con paciencia y esperanza, el próximo fin de semana.
Un modelo de resiliencia comunitaria
La Saladita de San Antonio Oeste es mucho más que un sitio de trueque moderno. Es la prueba viva de que la solidaridad sigue siendo un motor silencioso en los márgenes del mercado formal. Con baños o sin ellos, con enchufes o alargues improvisados, la feria exhibe una pedagogía de la resiliencia que merece ser atendida por los decisores públicos. Allí, donde el Estado a veces llega tarde y el mercado formal se retira, florece una economía hecha de vínculos, creatividad y trabajo duro.
Mientras tanto, las voces de Viviana, Germán y Ana María se elevan sobre el murmullo de la multitud para repetir un mensaje simple: “Hay que seguir apostando a este lugar”. Tal vez en esa frase se condense la esencia de La Saladita: una trinchera cotidiana contra el desaliento, donde cada truco de supervivencia se transforma, finalmente, en una pequeña victoria colectiva. Allí, entre el olor a pochoclo y el canto de un parlante gastado, late una Argentina que, con muy poco, hace muchísimo.
Entrevistas Valma Astudillo (datos Carlos Aguilar – enfoque Marcelina Painemil)